La comida era el punto de unión en mi familia. Servir alimentos al centro de nuestra de mesa era sinónimo de conversaciones políticas o de espiritualidad entre mis papás y mi hermana. Eran espacios que amaba y que en un punto de mi vida llegué a odiar. Algo tan cotidiano para todos, se volvió una tortura para mi.
En la mesa las apariencias no tenían espacio. Mis padres me enseñaban de la importancia de la empatía y de la inteligencia. Poco – o en realidad nunca – se mencionó lo que me llevó a pesar 33 kilos, pero que solo fue la punta del iceberg: los estereotipos de belleza.
Mi nombre es Andrea Moreno, tengo 24 años y durante mi infancia no le di mucha importancia a cómo lucían los demás o yo. Comía lo que se me antojara sin preocuparme por las calorías. Si subía de talla compraba ropa más grande y ya. A fin de cuentas, eso era normal. Pero dejó de serlo en el entre el 2012 y 2013.
Yo estudiaba en un colegio de Bogotá y cuando estaba en décimo grado escuché a un grupo de compañeras hablar sobre el cuerpo de otras en vestido de baño luego de un viaje que hicieron a Medellín.
A todas las quería mucho, pero había una voz especial entre todas que resonaba en mi corazón desde primero de primaria. Una voz que admiré desde cuando nos hicimos amigas y que me dolió en el alma ver apagarse rápidamente por la anorexia, algo que antes ni sabía qué significaba.
“Yo si soy una marrana, miren cómo se me ven los cachetes”, recuerdo que decía ella al ver las fotos de su cuerpo en bikini. Para mi eso no era normal, aunque de repente todas comenzaron a hablar de sus cuerpos y a cuestionarse a sí mismas. No sé qué pasó, pero algo en mí dijo: si todas mis amigas se cuestionan, yo también debería hacerlo.
Ahí comienzo a compararme con todas, especialmente con mi mejor amiga del colegio que es súper delgada. “¿Qué hago para bajar de peso un poquito?”, me preguntaba constantemente.
Por genética, yo logro hacer eso muy fácil, entonces empecé a dejar de comer dulce para probar y por supuesto, funcionó. Un día recostada en mi cama, usando la jardinera del colegio, pensé: “Quiero más” y ahí se volvió incontrolable. Tanto así que la lista de mis metas cambiaron. Ya no quería ir a la universidad, ni estudiar comunicación o literatura, lo único que quería era cumplir con esto: tener un thigh gap, es decir, un espacio entre los muslos cuando se está de pie con los pies juntos. Tener el ‘abdomen más plano del mundo’, no tener una cadera grande, no tener cachetes, sentir los huesos de mi cintura y mi clavícula y perder cualquier rasgo de voluptuosidad.

No solo es lo que dejas de comer
En mi último año de colegio la vida me cambió, sobre todo por los hábitos que comencé a normalizar y que me quitaron más que solo peso cuando finalmente entré a la universidad.
Las tres comidas del día se convirtieron en una. Mentía para hacerles creer a mis papás que desayunaba, almorzaba y cenaba, cuando en realidad solo consumía algo de alimento en las noches. En esa ‘cena’ cortaba todo en trozos súper chiquitos, no importaba si me demoraba, porque me daba la sensación que no estaba comiendo si eran pedazos pequeños.
Siempre me tocaba el abdomen y le tomaba fotos para cerciorarme de que fuera muy plano, hasta cuando estaba sentada. Eso es irreal, porque todos tenemos piel y cuando nos sentamos se nos arruga, pero tal era la obsesión que cuando estaba en una silla también quería tener el abdomen plano.
Procuraba estar de pie todo el tiempo. No solo por sentir mi abdomen sin la más mínima arruga, sino porque también en esos momentos una voz dentro de mi me hacía sentir bien.
Si estaba sentada sentía que no estaba quemando calorías, que se me estaba acumulando la grasa. Y la lucha en mi mente era peor. Tenía que pelear con esa voz que me decía: “¿Por qué estás sentada, gorda?”. A la Andrea de antes no le importaba eso, pero a la Andrea que escuchaba esa voz todo el tiempo, sí.
Los chicles y las botellas de agua pasaron a ser el ‘remedio’ contra la ansiedad, que me dejó casi calva.
A cualquier invitación a comer, mi respuesta era un no tajante. La falta de grasa que tenía la escondía con tres jeans que me ponía y unos cuantos sacos gruesos que no dejaban ver cómo estaba mi cuerpo en realidad.
Mi peso con todas estas acciones llegó a ser de 33 kilos. Pero las consecuencias fueron más allá de lo físico. Perdí mi menstruación, a veces estaba recubierta de lanugo, sufrí anemia severa, perdí la memoria, no dormía, vivía con la sensación de desmayarme, pero aún más grave que eso: perdí mi voz por completo y me convertí en dos.
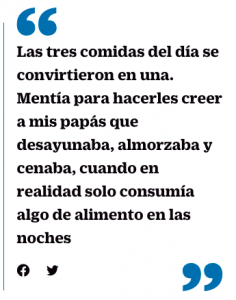
Cuando me volví dos en vez de una
Hay algo que muy poco se habla de la anorexia y es que hay un punto cuando la apariencia física deja de importar. Irónico, ¿no? El mito asegura que quienes hemos sufrido o sufren de anorexia caemos en ello por el simple capricho de querer ser flacas.
Y no niego que al inicio fue así, pero la anorexia va mucho más allá de querer ser delgado. Es una enfermedad que poco a poco – aunque la verdad es de a muchos – se va colando en tu mente como una voz que desea dominarte y jugar con tus máximas inseguridades para hacerte sentir merecedora de culpa, rechazo, desamor o dolor.
Esa voz se hizo una habitación en mi cabeza y cuando menos me di cuenta, ya lo había invadido todo. Con ella retumbando más fuerte que mi propia voz, es como entré a mi primer semestre en la universidad.
La escuchaba cuando me bañaba, cuando iba camino a clases, en clases, cuando mis compañeros me saludaban, en la hora del almuerzo, cuando hablaba con personas que me caían bien, cuando me invitaban a salir, cuando veía televisión, cuando abrazaba a mi familia, cuando arrunchaba a mis perros, cuando apagaba las luces para dormir y no cerraba mis párpados con seguridad porque la realidad es que ya nunca estaba segura, ya nunca estaba tranquila y debía soportarlo porque esto tienen todas las enfermedades mentales: no podemos escapar de nuestra propia piel.
Así que ahí debía quedarme y la voz lo disfrutaba. Estaba ganando y se alimentaba de mí. Absurdo.
En la universidad, por eso, casi no tuve amigos al inicio. A los planes que intentaban invitarme yo quería ir, pero la voz no. Si me invitaban a almorzar yo quería decir que sí, pero la voz me hacía decir que no. Incluso esa voz me hacía sentir algo que aún me entristece: de tanto repudio que le cogí a la comida, me daba asco ver a los otros alimentarse. Me tocaba intentar no mirarles la boca o las náuseas me invadían.
A veces observaba a otros estudiantes estar ahí juntos, yo me la pasaba escondida en la biblioteca o caminando de un lado a otro con mi botella de agua para evitar sentarme. Mi deseo era ser como los demás, pero si yo estaba ahí esa segunda voz me martirizaba peor. Por eso caminaba y me escondía. Todo el tiempo.
La caída que me devolvió la voz
Una noche, cuando ya estaba totalmente consumida por el trastorno y a punto de cumplir 18 años, me caí en la calle y golpeé mi cabeza. Pensé que solo había sido un golpe más, pero con el paso de las horas el dolor de cabeza se tornó insoportable. Como estaba acostumbrada a vivir en dolor, en la mañana fingí que estaba bien y fui a clases.
El profesor nos pidió trabajar con un compañero y desarrollar un ejercicio en el computador. Yo me sentía cada vez peor. Leí el texto en la pantalla, pero las palabras comenzaron a troncarse, como mi vida a los 16.
Mi compañera me preguntó qué sucedía y cuando quería explicarle, ella me miraba extraño y se reía de los nervios. Ahí me di cuenta que por alguna razón, cuando quería decirle algo, mi boca decía otra cosa.
No podía hablar. Entré en pánico y ahí lo supe: había tocado fondo.
Mientras mi compañera me llevaba a enfermería, yo solo repetía en mi cabeza: «Voy a perder lo que más amo hacer en la vida por esto». Sentí que jamás volvería a poder escribir, hablar o leer.
Mi mamá llegó desesperada a buscarme al hospital en donde no me podían poner suero porque no encontraban rastro de venas en mi cuerpo. Recuerdo el desespero de la enfermera y las 10 veces que lo intentó sin lograrlo. También recuerdo a todos mirarme impresionados, mi desnutrición era visible.
Por primera vez, después de años, fui obligada a mostrar mi cuerpo sin mil sacos y pantalones encima. Hay algo en la anorexia y es que tu sientes que tú lo controlas y eso es falso. Tu piensas: no pasa nada, cuando yo quiera parar, paro, pero eso no es así. Cuando estuve al bordo de perder todo lo que me apasionaba, lo entendí.
Tenía el cerebro inflamado por el golpe. Con medicamentos volví a estar bien, pero algo en mí ese día cambió: mi verdadera voz cobró fuerza de nuevo.
Comencé a ser consciente del daño que me estaba haciendo y de lo cansada que estaba de vivir así. A partir de ahí, le puse nombre a lo que me consumió por dos años: anorexia nerviosa, el diagnóstico que aparecía cada vez que iba al médico y que yo no aceptaba. Al final lo terminé reconociendo. El primer paso.
Eso me permitió tomar acciones para volver a ser yo y lo primero que hice fue alzar la mano para pedirle ayuda a mi mamá. Sin embargo, justo en esa etapa de la vida, una crisis en la relación de mis papás se atravesó.
En mi hogar tomé el rol de papá y por mucho que odiara la comida, procuraba prepararle cosas a mi mamá para que ella estuviera bien, así yo no comiera.
Con mi papá sentía mucha rabia, lo culpaba de mi situación, pero aunque divagué entre excusas para encontrarle razón a un trastorno que inició en el colegio, no hallé ninguna. Por eso, decidí acudir al psiquiatra. El segundo paso.
Y es que por más de que todo el mundo te diga “recupérate”, “ve a terapia”, si tú no tomas la decisión personal, nada sucede. La salud mental es eso.
En las primeras citas, el doctor me dijo que si yo no subía de peso iban a tener que intubarme para darme comida de esta forma. Mi cuerpo ya no aguantaba más. Yo entré en desesperación y le dije que no me iba a recuperar si me mandaba al hospital con un tubo. Sabía que si me quedaba en mi casa y que si iba a la universidad lo lograría. A pesar de que era duro, esos eran los espacios donde me sentía normal en medio de todo. Le rogué que por favor no.
Prometí, con mi mamá al lado, que haría todo lo posible por subir un kilo. De pronto muchos dirán: eso no es nada. Para mí fue el primer gran reto porque mi estómago ya era muy chiquito. Me comía una manzana y me sentía llenísima. Si comía mucho, terminaba enfermándome porque mi digestión estaba vuelta nada.
Sin embargo, tras esas sesiones de terapia, y luego de la caída, mi cuerpo hizo click y lo asimiló todo.
En ese tiempo, aunque la relación de mis papás estuvo a punto de destruirse por completo, supieron que yo los necesitaba y el divorció no se dio, pues pusieron como prioridad mi recuperación.
Por ejemplo, comenzaron a motivarme de ciertas formas. Si subía un poco de peso, me compraban ropa para que me sintiera bien en la universidad. A cada invitación que me hacían me decían que dijera que sí y me recogían sin importar lo lejos que quedara de casa el sitio. Decían: “No importa, nosotros vamos”. Ellos tenían el anhelo que yo disfrutara y viviera mi vida, pues esto sería lo único que me permitiría ir apagando poco a poco esa voz que me impedía, precisamente, vivir.
Mi papá intentaba hacerme figuras con los alimentos para que yo comiera. Con la fruta, me hacía caritas. Me hacía barquitos con la piña, la ciruela. Me compraba mi cereal favorito. Los sanduches eran todos dedicados y en la mesa me los servía lindos. Él calculaba todo para que la comida fuera todo un momento especial.
Renacer y volverme a conocer
Recuperarse es tres mil veces más difícil que estar en la enfermedad. Batallar contra ti misma para salvarte es, en definitiva, el proceso más doloroso que he experimentado.
Además de los medicamentos que tomé, todas las semanas tuve que ir a terapia para ser capaz de hablar al respecto, abandonar esas costumbres que tomé y dejar de normalizar lo que no era normal.
Lo de renacer suena lindo, pero en realidad lloraba todos los días, gritaba del desespero, todo me parecía difícil, tenían que vestirme, tenían que darme de comer, sentía nauseas cuando veía a otros comer, me escondía en los baños de la universidad a almorzar sola porque me daba pena que otros me vieran. Nunca olvidaré eso.
Nunca olvidaré lo vacía que me sentía, sentada en el piso del baño, con el almuerzo que mi papá había empacado para mí en mis manos mientras todos comían juntos en el restaurante. Recuerdo que tenía charlas conmigo misma para no sentirme sola y en los peores días solo me quedaba ahí, pensando que no lo iba a lograr, pero algo siempre me impedía desfallecer.
Aunque suene paradójico, al inicio no tenía amigos en la universidad, pero con quienes logré entablar una amistad terminaron siendo mi salvación. Cuando logré subir de peso, mis compañeros me decían “Andre, qué linda estás, te ves muy bien”. No tienen idea de lo mucho que me ayudó eso, no por los comentarios de mi físico, sino porque pasé de estar escondida a ser notada.
Que alguien me saludara, me abrazara, me invitara a tomar un café, me dijera que quería hacer el trabajo conmigo…esas cosas normales fueron parte de mi remedio porque a medida que vivía, de verdad vivía, la voz que me atormentaba se iba apagando. Ahora sí me escuchaba a mí.
Mi salud, tras el tratamiento médico, también mejoró. Recuperé mi digestión y eso me permitía comer como lo hace la mayoría. Subí exactamente 30 kilos. Recuperé mi menstruación, superé la anemia. ¡Dejé de sentir frío! Me creció mi cabello y el ejercicio se volvió parte de mi día a día para subir de peso, increíblemente.
Volví a reír. Es de lo que más recuerdo de la recuperación. Un día, mientras yo estaba sentada en la casa haciendo trabajos de la universidad, mi papá se encontraba en el tallercito que armó para realizar su arte. La impresora, en ese momento, estaba fallando y yo necesitaba imprimir el documento que estaba escribiendo.
Estaba de espaldas a él concentrada, de reojo veía que intentaba arreglar a toda costa la máquina. De repente volteo a hablarle y cuando lo vi tenía la cara llena de tinta. Me pareció tan gracioso que no pude parar de reír y él tampoco. Hasta ese día fui consciente que era feliz de nuevo.
Y la verdad es que es ni siquiera fue tan chistoso, pero para mi fue el retorno de la alegría.
Recuperar la vitalidad fue lo mejor de todo. En ese proceso descubrí que me encanta el helado de avellana y el de arequipe. La limonada de coco me fascina. Mi animal favorito es la ballena. Me encanta ir a cafés, es de mis planes favoritos. Disfruto mucho tomar cerveza y escuchar Radiohead. Tomar el té y ver el sol. Amo todas las cosas que implican vivir.

Suena básico, pero la anorexia me había quitado eso y la conquista más grande de mi recuperación fue volver a encontrarme y comenzar a construir la vida que quería tener y que con mucha felicidad puedo decir, es exactamente la que tengo hoy.
Tras la anorexia, me volví mucho más empática con las personas. Por eso creé un grupo de apoyo en la universidad, pues quisiera que nadie sintiera que es no tener ni una mínima luz de amarse.
Pensé que nadie iba a unirse, pero resultó ser un grupo de más de diez personas hermoso al que le debo seguir viva.
Eso fue súper bonito, porque sufrí un montón de cosas, pero en ese momento la sensación era: con esto que experimenté puedo hacer algo bueno. Eso que era todo malo ahora lo puedo transformar en algo bueno.
Entendí que cuidar la salud mental debe ser una prioridad. Y quisiera motivar a todos quienes están leyendo a cuidarse, a prestar minuciosa atención a sus pensamientos y percepción de sí mismos.
Decidí amarme y aún debo decidirlo a diario. Siempre sostendré que esto es una recuperación de toda la vida. Todos los días decido jamás regresar allí y a persistir en ser paciente conmigo, en sentirme cómoda en mi piel, en no compararme, no dudar de mi valor.
Decidí romper el tabú de hablar sobre lo que me había pasado porque la salud mental no debería ser algo para hablar en privado y en voz baja. A diario me esfuerzo porque sea un tema para hablar al almuerzo, en plena luz del día. Todos debemos comprender que esto no solo nos toca a unos pocos que estamos “medio locos”. Nos toca a todos y deberíamos sentir la plena seguridad de hablar de ello sin miedo a ser juzgados.
Las personas que viven lo que yo viví lo hacen de una forma distinta, pero los entiendo. Sé que es un infierno en vida, sé que es una carga a cada respiro, sé que todo cuesta y todo cansa, pero también sé que ustedes pueden.
No está mal pedir ayuda, esta experiencia no determina quienes serán ustedes toda la vida. Yo sé aunque no los conozca y, a diferencia de lo que otros aseguran, ustedes no son «la anoréxica o el anoréxico». Ustedes tienen un nombre, sueños, gustos, formas de ver el mundo, tienen opiniones, ganas, una risa, una voz que tiene mucho por contar, un futuro «yo» por el cual hoy seguir luchando y que se sentirá muy orgulloso de ustedes.
Fuente: eltiempo.com





